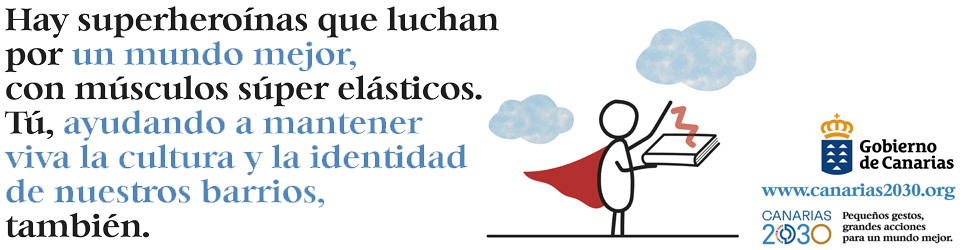Cuando nos hacemos mayores tendemos a recordar nuestra infancia no solo con cariño sino también con grandes dosis de nostalgia y, aunque no todo tiempo pasado fue mejor, creo que hay vivencias y sentimientos que jamás se podrán borrar de esa memoria muchas veces selectiva que nos hace viajar a los recuerdos más especiales de nuestras vidas. Tal es así, que he llegado incluso a escuchar algún familiar, amigo o conocido manifestar con ojos vidriosos que serían capaces de pactar con “Cronos” el camino de su propia existencia a cambio de volver a disfrutar de esos momentos tan especiales.
Navegando en ese mar de brumas que envuelve los gratos recuerdos, la viveza de mis hijas me hace retornar al puerto de una infancia evocadora de sabores dulces y comidas hechas con mimo por las sabias y curtidas manos de mi abuela Maruja. Una abuela con la que tuve la fortuna de compartir una parte de mi infancia en el lugar más increíble de mi mundo por aquella época al que me gusta denominar como “Barrio de los niños”, conocido hoy como Barriada de las Islas Canarias (2007), pero que manteniendo el yugo y las flechas durante largo tiempo en las esquinas de algunas casas llegó a tener el triste nombre de Barriada de José Antonio (1957). Sí, soy de esos nietos que tuvo la dicha de criarse con sus abuelos, tíos y primos, cuyas historias y vivencias me han convertido con el paso del tiempo, en el espejo de lo que fui, soy y seguiré siendo con orgullo y humildad en la madurez de la vida. Con los ojos vueltos al pasado, y teniendo como compañera la memoria gustativa que sigue avivando mis sentidos y recuerdos de aquella época, me traslado en mis ratos de soledad al sabor inconfundible de los pirulís de sabores que hacía mi abuela, cuyas elaboraciones a base de agua, azúcar y esencias de sabores compradas en farmacias, la convertían en una verdadera “alquimista” cuya fórmula dulce fue capaz de hacer de tan preciado caramelo las delicias de niños y mayores del barrio. Sin embargo, con los años me he dado cuenta que lo verdaderamente especial de aquellos caramelos estaba en el proceso de producción de los mismos, momentos que me transportan al viaje más alucinante que un niño podía imaginar en una casa donde se respiraba constantemente el dulce y familiar aroma a café, como tantas casas majoreras de la época.
Todo este gran acontecimiento de esperado final placentero para los estómagos de los ayudantes, comenzaba días antes, donde grandes y chicos, ayudábamos a mi abuela a transformar cuartillas de papel en pequeños cucuruchos que irían insertos en una vieja tabla de madera con numerosos agujeros, testigo del regalo más preciado que había heredado mi abuela de su padre. Y así, entre pequeños cartuchos de papel, con canciones de Jorge Negrete de fondo que daban en la “Uno”, recuerdo las risas y correcciones de una abuela que ponía el corazón y el alma en hacer felices las papilas gustativas de todos. Luego, insertos en ese ambiente de júbilo, las manos de mi abuela vertían la fórmula secreta en los cucuruchos que los niños rematábamos con palillos que harían de palo sujetador del caramelo. Las primeras hiladas eran de fresa, las segundas de limón, las terceras de azúcar quemada, de coco, menta, etc., un verdadero paraíso para nuestros ojos que dilataba nuestras pupilas en forma de gozo y ansiedad por comerlos. En el camino de dicho proceso, la agitación entre los niños de la casa aumentaba cuando el caramelo, por indicaciones de mi abuela, debía terminar de endurecerse en la nevera la “eternidad” de al menos 24 horas. Pero finalmente, llegado el momento tan esperado del reparto, grandes y chicos nos colocábamos en fila para recibir tan goloso regalo poniendo a prueba nuestros dientes y habilidad para separar el papel del caramelo. Tengo que decir, con la boca pequeña, pues yo también fui culpable alguna vez, que algunos de mis tíos mayores la espera les parecía tan larga, que “soplaban” alguno a escondidas antes de ser repartidos. Pero el momento más bonito de esta pequeña pero rica historia, el que me acompaña y me acompañará toda la vida, aquel que echo muchas veces de menos y me recuerda la importancia y solidaridad que había antiguamente entre vecinos y nos calificaba orgullosamente como pueblo, venía con el reparto de pirulís entre los niños del barrio, convirtiendo la solidaridad y la alegría de todos en uno de los momentos más felices, al menos para mí, de mi vida. Tal fue la aceptación de los pirulís entre los niños del barrio, que en la actualidad, alguno de ellos, rozando la cincuentena, siguen recordándolos como los caramelos preferidos y evocadores de su infancia.
La vívida imagen de aquellos días me traslada a una de las tantas historias que tuve la fortuna de disfrutar con la que he considerado siempre como mi segunda madre. Y en el inmenso amor que le sigo profesando sólo puedo terminar este humilde artículo diciendo…¡Gracias Abuela por enseñarme a valorar que las cosas más simples pueden hacerte inmensamente feliz!