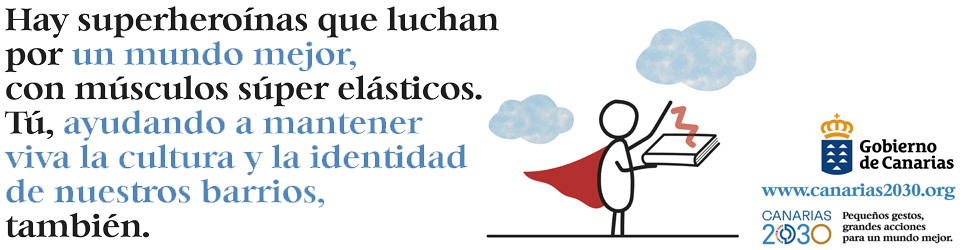Tengo, desde que la memoria me alcanza, una fascinación absoluta construir cosas. Sobre todo aquellas cosas que uso a diario y que me reportan confort. Por ejemplo, las prendas con las que me quito el frío o las cosas que me alivian el hambre. En mi Manual de Supervivencia no puede faltar: Fabricar.
Así fue como el patchwork me enamoró. El resultado final que tenías después de un montón de horas de trabajo de diseño y dedicación era una colcha preciosa que sería capaz de abrigarte cuando tenías frío, de cuerpo o de espíritu. El fruto de tu trabajo te proporcionaría cobijo en cualquier circunstancia. Pero, ¿cómo llegó un trozo de tela a ser colcha? Primero hay que coger un papel y lápiz; decidir medidas, diseño y técnica. Luego hay que elegir las telas. Horas de poner y quitar para decidir cuales forman la mejor combinación. Después llega el momento del corte y, finalmente, manos a la aguja o a la máquina y empezar a unir. Así llegas a la parte bonita de tu colcha, pero aún le falta el relleno y el acolchado. Como te digo, horas de trabajo, físico e intelectual. Al cabo de unos meses o años, dependiendo de la dedicación, tendrás tu colcha.
Sentí la misma atracción por la cocina y por las masas. Hacer pan es un proceso mágico que es comparable con pocas cosas. Al principio haces masas duras y de resultados complejos. Pero como lo has hecho tú, le pones mantequilla y te lo comes. Siempre te lo comes. O por lo menos lo pruebas. Y haces balance, para ver qué ha podido fallar. Qué tendrás que cambiar o a qué tendrás que prestarle más atención. Juntar harina, agua, sal y fermento químico de panadero o masa madre casera. Tener la paciencia suficiente para amasar y dejar la masa estar. También entra en juego la fuerza de voluntad. Unir el agua y la harina y no echar más harina cuando aquella cosa se vuelve pegajosa e inmanejable. Seguir al pie de la letra la receta y mantener esos minutos de total incomodidad, para premiarte luego con un pan lleno de alveolos y sabor. No es fácil sostener ese momento, pero te forja para la vida, así te lo digo. Otro momento incómodo con la harina es cuando haces unos bollos, tienes una masa manejable y brillante y la receta te dice que le pongas la mantequilla. Pasados dos minutos, aquella masa preciosa parece un vómito que se pega a todas partes y que te da la sensación de que no va a remontar. Pero remonta. Y si la dejas tranquila, te va a dar unos bollos deliciosos.
Con el tiempo me he dado cuenta de que lo que me maravilla de todos estos procesos es hacer cosas con mis manos. Cuando se fabrica algo, uno pone mucho más que su tiempo. Primero surge la idea del resultado final que tienes en mente. Pones en marcha tus conocimientos. Preguntas, lees, investigas. Y de ahí, cuando te sientes con confianza, entras en acción. Si la cosa se desmadra, como suele pasar con las harinas, tu cabeza se llena de pensamientos intrusivos que se resumen en: ¿quién me mandaría? Y finalmente te enfrentas al resultado y a todos los juicios que sobre él te invaden. Si consigues mantenerte, tener tesón y constancia, vas a poder taparte con tu manta y alimentarte con tu pan.
Proporcionarte a ti misma el confort de una manta es importante, pero haberlo fabricado tu misma con tus manos es lo que realmente le da valor al asunto. Porque en este camino en el que estamos hay un montón de cuestiones que te van a hacer dudar de qué o quién eres. Y cuando llega ese momento, si te estás comiendo tu pan con mantequilla tapada con tu manta, vas a pensar: “ni idea tengo, pero fui capaz de fabricar esto”.