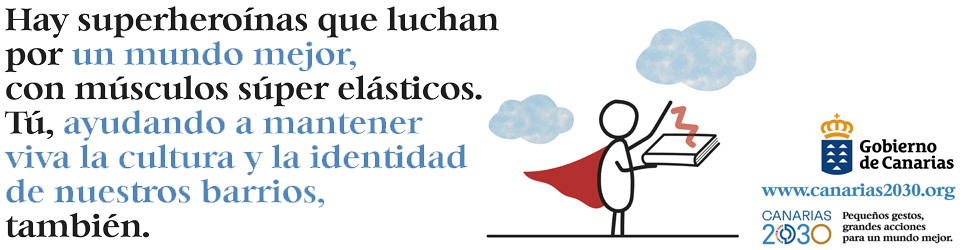Vengo de un fin de semana completo. Uno en el que celebramos por todo lo alto el amor. Se casó mi hermana la chica. Es la única boda que hemos tenido en casa. Comimos, cantamos, bebimos y bailamos. Y aquí es donde me quiero centrar, en el baile.
Resulta que mis primeros recuerdos del baile, son en la plaza del Cotillo. La plaza que estaba detrás de la tienda de Argelia -hoy de Ana- y el colegio. Aquella plaza que está sin estar. Tiraron los muros en los que nos sentábamos a ver la escala en HiFi y todos los actos que se hacían durante la fiesta. También en aquella plaza vi bailar a casi todos mis tíos. Siempre me fascinó la forma que tenían de agarrarse las parejas, empezar en un punto cuando sonaba aquello de “Carmen, se me perdió la cadenita…” y para cuando terminaba la canción, estaban en la otra punta de la plaza, después de habérsela recorrido entera en los apenas cuatro minutos que duraba la canción. Y todos bailaban igual. Tengo recuerdos como chispazos de ver así a mis padres y, sobre todo, a mi Tío Pedro y mi Tía Paca; se volvían locos bailando.
Más tarde, en ese mismo espacio, pero sin plaza, di yo algunos pasitos bailando. Tímidamente, por aquellas cosas de la adolescencia y las vergüenzas. Por la mañana, cuando nos levantábamos, mi padre decía: “¿qué, anoche rompieron los zapatos bailando?”. Luego vinieron las mazmorras, los bucles mentales, los sentidos del ridículo y no sé cuántas cosas más me eché a los pies, que fueron haciendo que estos no se movieran aunque la música me quisiera llevar volando.
Desde que me hice madre, en casa, sin ojos mirones, instauré los domingos de baile en el pasillo. Al principio con mi hija en brazos, más tarde de las manos, y ya de último, cada una a su ritmo. En la casa de ahora no tenemos pasillo y hemos trasladado los bailes a la cocina. He descubierto que los domingos de baile en la cocina te ayudan a cerrar la semana con broche de oro.
Siempre me dio la sensación de que el baile era una buena manera de decir cosas, de sentir cosas y también de sacar cosas para afuera. Esas cosas que dentro se enquistan y molestan, que te van atando al piso y que impiden que te muevas con libertad. Me refiero a esas cosas que te lastran. Llevo un año experimentando el baile. Sintiéndolo.
Descubriéndolo. Con otros ojos y con otros pies. El baile me ayuda a respirar y aligerar mis mochilas. Yo no sabía que el baile y moverme podían ayudarme tanto. Yo veía que la gente cuando baila está feliz, pero no sabía que la felicidad era interna y tan profunda. Esto lo descubrí, como te digo, este año a través de las experiencias en movimiento de Ico Ramos, que si no la conoces, te animo a que le des el chance.
Este fin de semana, pude comprobar de ese poder del baile y de lo mucho que significa en mi familia, que son todos más listos que yo: no han necesitado de guías ni experiencias para oír música y poner los pies en movimiento. He visto que hay cosas que siguen igual. No sonó la canción de la cadenita, pero todos mis mayores bailaron. Unos con otros, y sueltos, algunos incluso sin moverse del sitio; otros, recorriendo todo el recinto.
En mi Manual de Supervivencia no puede faltar, por tanto, el baile. Bailar, sola o con pareja. Aunque para esto haga falta un poco más de ensayo y práctica. Cosa que solo vas a conseguir si pones música y practicas. Baila. Baila hasta que te duelan los pies. En la plaza del pueblo o en tu cocina los domingos por la noche.