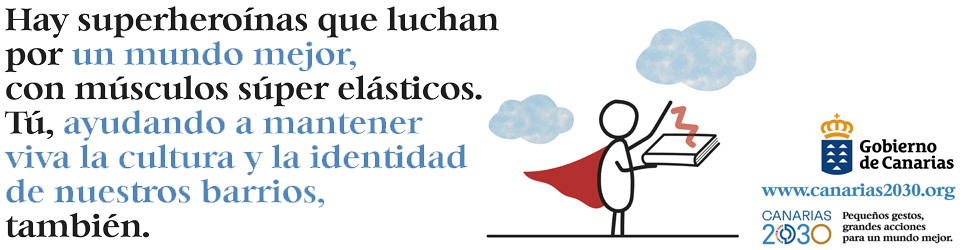“Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, y un huerto claro donde madura el limonero; mi juventud, veinte años en tierras de Castilla; mi historia, algunos casos que recordar no quiero”. Retrato. Antonio Machado. Comienzo este artículo con estos versos del maestro Antonio Machado que siempre han hecho viajar mis pensamientos hacia esa etapa de la vida llamada infancia de la que Miguel Delibes decía sentir que era la única que debía ser vivida. Trasladándome a esa esfera mágica de mi vida, sigo teniendo presente en los momentos que me invade la nostalgia, los juegos y vivencias que disfruté en la calle con la chiquillería del barrio donde vivían mis abuelos que, aunque llamado ahora Islas Canarias y antes Primo de Rivera, para mí siempre será El Barrio de los niños. Mi historia es la de un niño de barrio, de esos en la que la gente seguía importando más allá de las puertas de su propia casa, de esos en los que la vecindad cubría de verdad el significado de la propia palabra. Mi retrato, el de una parte de mi vida, tiene que ver con los juegos de los que tuve la fortuna de disfrutar con los amigos del barrio.
La mañana, esa esperada luz que da comienzo a la vida, mostraba el emocionante despertar del barrio de los niños que, como cada día, desde el comienzo del verano hacia que los chiquillos, después de la taza de leche en polvo con dos cucharaditas de café, volviéramos a madrugar para reunirnos en la acera de siempre para jugar al juego de moda de ese momento, “el fútbol con chapas”. Sobre una simple madera de apenas un metro de largo por cincuenta de ancho, dibujábamos las líneas de un campo de fútbol que acogería como jugadores un máximo de entre 6 u 8 chapas rellenas de esperma de vela que serían protegidas por un portero representado por una caja de fósforos grande, rellena de plomo proveniente de la fundición de viejas baterías de coches abandonados. Recuerdo, que sobre las chapas colocábamos y pegábamos con sumo cuidado las camisetas con los colores de nuestro equipo favorito, las cuales, dibujadas en un papel o cortadas de las “estampas” repes que no conseguíamos cambiar o pegar en el álbum de “estampitas” de fútbol, conformaban nuestra alineación. Una chapa vacía con el dibujo de un balón en la parte superior animaba los gritos de la chiquillería que encontraba en los objetos más simples, el juego más entretenido del mundo. Pero los días de mayor explosión de alegría y competición vinieron con el Mundial de 1982, el cual había conseguido aumentar las ansias de unos niños que tratábamos de plasmar sobre ese campo dibujado en una tabla de madera la ilusión de llegar a ser algún día futbolistas como Arconada, Rossi, Passarella o Platini. En el borde de la acera de enfrente, los chiquillos que no encontraban hueco para observar la emocionante partida, aprovechaban el momento para intercambiar las estampas de jugadores que apilábamos sujetadas con elásticos, cuya fotografía mostraba curiosamente el momento congelado en el tiempo de jugadores en diversas posiciones con la pelota, bajo escudos de diferentes colores y alineaciones difíciles de entender, pero que nos servían para imaginar historias llenas de fantasías sobre países que solo conoceríamos buscando en las viejas enciclopedias que configuraban los salones de las casas durante mucho tiempo; por cierto, nuestra Wikipedia de entonces. Tanta era la afición que desprendía el juego que los gritos y aplausos de la infancia reunida conseguían levantar el enfado de algunos vecinos que conseguían hacernos trasladar a otra acera o rincón escondido del barrio para continuar con el chillerío que provocaba la emoción de los goles que entraban en las porterías hechas con palitos de zapatos. Les aseguro que la vida en ese ambiente era maravilloso. Y hoy, mirando en el baúl de los recuerdos, como diría Karina, cualquier tiempo pasado no fue mejor, pero estos maravillosos momentos insertados en el disco duro de mi memoria me hicieron tan feliz que aún perduran en la nave errante de mi corazón.
Las cochinillas de humedad,
las mariquitas de San Antón,
también vagaba la lombriz
y patinaba el caracol.
Infancia mía en el jardín;
¡reina de la jardinería!
el garbanzo asomaba su nariz
y el alpiste en la jaula se moría.
Infancia mía en el jardín:
la planta de los suspiros
el aire la deshacía.
Elegía. Rafael Alberti.