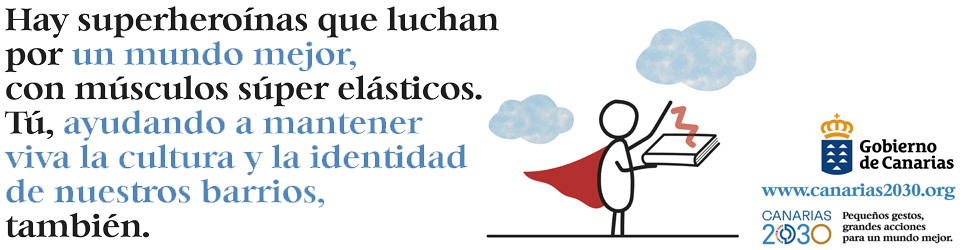Hace unos días, en uno de esos ratos en los que mato el tiempo de espera, como muchos, dándole para abajo a la pantallita de mi teléfono, entre las actualizaciones del Facebook y las notificaciones de Instagram encontré un anuncio del Ayuntamiento de Puerto del Rosario en el que buscaba a una profesora de calado.
Podría parecer todo normal, en este momento de la historia en el que nos movemos estando conectadas a un dispositivo móvil casi 24 horas al día, que el Consistorio buscara a una profesora para uno de sus próximos talleres; no desentonaba en absoluto. Lo que a mí me llamó la atención es que fuera de calado. Y ahí es cuando me di de golpetazos con la realidad que estamos viviendo y que, tal vez, nuestros cerebros, o al menos el mío, no está o ha estado preparado para vivir todo este “avance” en tan poco tiempo.
Y lo pongo entre comillas porque cada vez me cuestiono más si esto es avance y progreso o tal vez estamos ya en un punto de desarrollo en el que nos hemos olvidado de casi todo lo importante.
Hace no tanto, el calado era algo que formaba parte de la mayoría de las casas y las ocupaciones diarias de las mujeres que habitaban esta y las otras islas. En todas las casas había un telar para calar. Tal vez sería mejor no generalizar, pero al menos en la mayoría de las casas que yo transitaba, las de mi familia y conocidos, había al menos uno. Y más de una mujer que habitaban aquellas casas sabía calar.
Sé que más de una familia subsistía gracias a lo mucho y bien que calaban las mujeres. Aquí en Puerto, recuerdo a “María la de los calaos”, y no solo la recuerdo porque era familia nuestra, sino porque era muy conocida en todo el municipio. En su tienda podías comprar los calados que ella le compraba, a su vez, a las caladoras que se dedicaban a ello para la venta. Desde pañuelos a tapetes, de caminos de mesas a manteles.
Tremendas obras de artesanía que llevaban muchas horas de dedicación, muchos ovillos de hilo y no te quiero contar cuántos nudos hechos con tantísima atención.
Cuando le he preguntado a mi madre quién la enseñó a ella a calar, siempre obtengo la misma respuesta, acompañada con su cara de estupefacción ante mi pregunta: nadie, se aprende mirando.
Y ahí es donde encuentro el gran problema hoy. Aquellas mujeres que ganaban dinero calando, con tantísima dedicación y trabajo, ya no están. Las que vinieron después encontraron otras formas de traer dinero a la mesa, como ir a la zafra del tomate y más tarde cogiendo la fregona en un montón de complejos turísticos, que le salieron a la Isla como setas, casi de la misma manera indiscriminada y sin control como ahora lo hacen los parques fotovoltaicos. Y siempre al amparo de la palabra “avance” o “progreso”. ¿Ven ahora por qué me está gustando tan poco el significado que están tomando estas palabras?
Después le tocó a otra generación seguir trayendo dinero y lo hicimos yendo a la Universidad y luego desarrollándonos en profesiones de diferentes responsabilidades, pero lo que es seguro es que son mucho menos cansadas. Ni estamos al sol, ni nos supone un esfuerzo físico como el de las anteriores. Y así, nos quedamos sin telares montados en las casas y sin mujeres que calaran.
Ahora, que algunas empezamos peinar canas y a entender ciertas cosas que hasta ahora no le dimos importancia, ya no tenemos en quien fijarnos para aprender a calar. Y ya no es que dé pena, a mí personalmente lo que me da es mucha angustia.
No podemos permitir que se pierda nuestra raíz. Lo que hicieron nuestras abuelas con las manos es uno de nuestros mayores tesoros; volvamos a hacer grupo y a reunirnos para calar.