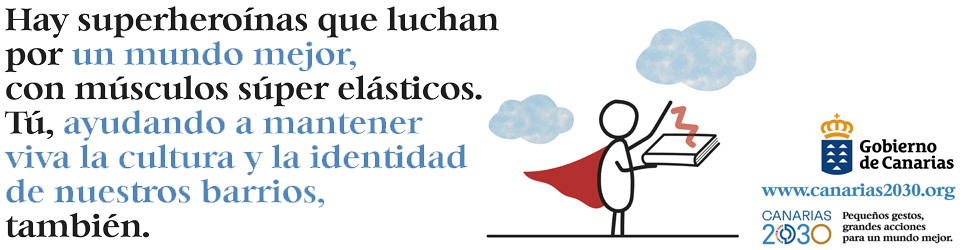Por Violeta Chacón
Hace apenas unos días, descubrí con asombro que se estaban instalando semáforos en el suelo. Una especie de baliza que se ilumina según el color del semáforo, instalada en la acera donde esta acaba y da pie al paso de cebra.
No entendí muy bien para qué era aquella instalación, así que me fui a san google a preguntar. Solo tecleé “semáforos en el suelo” y, con la rapidez que caracteriza a este buscador, me enlistó una serie de noticias y páginas web que arrojaban claridad a mi búsqueda.
En shock quedé según fui indagando. Resulta que solo en España el año pasado fueron atropelladas 11.000 personas. Fueron “peatones zombi”. Esos peatones, vamos a decir, que causaron ellos mismos los atropellos, o bueno, no voy a ser condenatoria… voy a decir que no evitaron el atropello por un simple motivo: no estaban mirando. Iban con el móvil en las manos, abducidos por la pantalla. Supongo que cuando se fueron a dar cuenta ya había sido el impacto. De verdad espero que, al menos la mayoría, se dieran cuenta del impacto aunque ya fuera inevitable, porque la otra alternativa me sume en una profunda tristeza.
Con todo esto en la mesa, los encargados de la seguridad vial han tenido la ingeniosa idea de poner semáforos en el suelo. Lo de que si no puedes con el enemigo, únete a él. Si el peatón zombi donde mira es al suelo, pues ya sabemos donde se pone el semáforo. Sigo sorprendiéndome al descubrir que ya en Ibiza y otras ciudades españolas han adoptado esta solución. Y que hay una empresa de balizas que está frotándose las manos fabricando estas luces. Es el mercado amigo, que decía uno que mandaba.
El asombro se fue tornando en desesperanza a medida que han ido pasando los días, porque me he dedicado a observar a los peatones, ya que potencialmente yo soy conductora. Nota mental para mí y para todos los progenitores que hacemos de taxistas: deberíamos andar más.
Me desvío, la cosa es que ir conduciendo por las vías donde hay colegios e institutos es un deporte de alto riesgo a las horas punta. Esto es: a primera hora, que además del móvil y el apapayamiento típico de la edad, añadimos el madrugón y el dichoso aparatito, que siempre va en la mano; y a la hora de la salida, que ya ahí no están dormidos, pero andan en síndrome de abstinencia por ver qué hay de nuevo en las redes, después de haber estado (quiero pensar) las seis horas reglamentarias de escolaridad sin él.
Con los dedos de una mano cuento los estudiantes que salen sin el teléfono en las manos, y con los mismos dedos me da para contar los que cruzan por donde se debe y mirando. Llevo una semana que tengo que hacerme una tila según llego al despacho porque he evitado el atropello de varios adolescentes gracias a que voy como una tortuga y a que mis reflejos siguen funcionando.
Me da mucha lástima reconocer hacia donde vamos. No quiero adentrarme en este camino de desesperanza y hastío que lleva la bandera del todo está perdido. Y de todo esto me doy cuenta justo en este mes, que celebramos el Día del Libro. Si en lugar de móviles tuvieran libros, andarían por la calle deprisa y mirando con atención, deseando encontrar un banco o un rincón en el que sentarse a leer. Tendrían urgencia por saber cómo siguen las historias en las que se adentran, pero no FOMO, que es esta cosa de querer estar presente en la red no vaya a ser que se pierdan algo.
Prefiero ser inocente y optimista, y seguir creyendo que este mes se van a vender muchos libros y, lo que es mejor, que se van a leer. Y que mientras nos duren los libros, podremos ir restándole horas de uso al maldito aparatito.