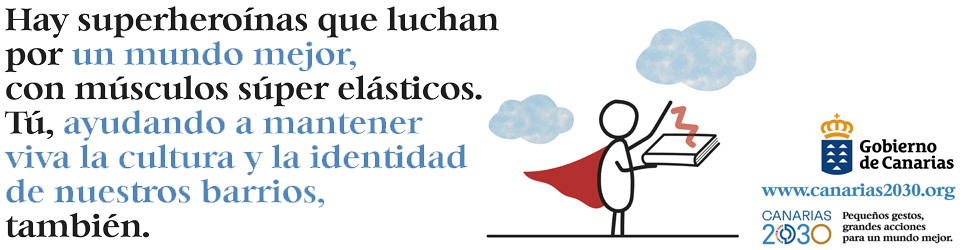Por Aday Josué García Jiménez (Párroco de Tuineje y Arcipreste de Fuerteventura)
Recuerdo con claridad la tarde del miércoles 13 de marzo de 2013. Era seminarista y nos encontrábamos en plena jornada académica en el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, en Gran Canaria. Aquel día interrumpimos las clases, después de un grito en los pasillos “fumata blanca”, expectantes ante la elección de un nuevo sucesor de Pedro. Veníamos de la histórica renuncia de Benedicto XVI y todo se sentía inédito, desconcertante… y profundamente único.
Cuando asomó por primera vez al balcón central de San Pedro, Francisco nos desarmó con sencillez. Dijo que los cardenales habían “ido al fin del mundo a buscar un Obispo de Roma”. Era un lenguaje nuevo, fresco, profundamente pastoral. Me costaba asimilar todo: el nombre elegido, su acento hispano, la invitación al silencio orante antes de impartir la bendición, la cercanía de sus palabras… Aquella noche algo se encendió en todos los que estábamos en aquella sala ante una pequeña TV: la certeza de que el Espíritu seguía soplando con fuerza en la Iglesia.
Los primeros meses de su pontificado fueron tan intensos como sorprendentes. A los pocos meses de haber sido elegido, lo vimos en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en Brasil. Allí, delante de millones de jóvenes, Francisco se presentó sin máscaras ni fórmulas, dándolo todo: entregándoles a Jesús. No se reservó nada. Y esa fue, desde entonces, su manera de ser Papa: una entrega sin condiciones, sin miedo, sin doblez. Una entrega hasta el final. Porque nos ha dado ejemplo con su muerte de que la vocación es una entrega hasta el límite de nuestras fuerzas, por Dios y por su Iglesia.
Durante estos años, Francisco ha sido un pastor cercano, capaz de llegar a los rincones más insospechados. No era raro encontrar personas alejadas de la vida eclesial hablando de sus homilías, de sus gestos, de su manera directa y auténtica de mirar al mundo. Porque si algo caracterizó su pontificado fue el valor de los gestos: los abrazos a los descartados, los viajes a las periferias, las lágrimas compartidas con los que sufren. Francisco nos ha hablado de Dios desde su propia experiencia, con palabras sencillas y acciones profundas. Ha sido un testigo, un hermano mayor en la fe, un profeta.
Creo que este momento histórico que vive la Iglesia, y que el mundo contempla con atención, es un reflejo del esfuerzo y del servicio que Francisco ofreció sin descanso, buscando llegar, como él mismo dijo en Portugal, a “todos, todos, todos”.
Y como profética fue su elección, también lo ha sido su partida. Nos ha dejado en la mañana del Lunes de Pascua, apenas horas después de impartir su última bendición Urbi et Orbi. Se ha marchado tras vivir su propia Semana Santa, caminando paso a paso hacia el encuentro con el Resucitado.
Se ha ido de mañana, como las mujeres del Evangelio que fueron al sepulcro y encontraron la piedra removida. Se ha ido a la casa del Padre, con la certeza del que ha creído, amado y entregado la vida. Con esa misma fe con la que nos enseñó a vivir: confiando, abrazando, esperanzando.
¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!
¡Feliz Pascua de Resurrección, Francisco!