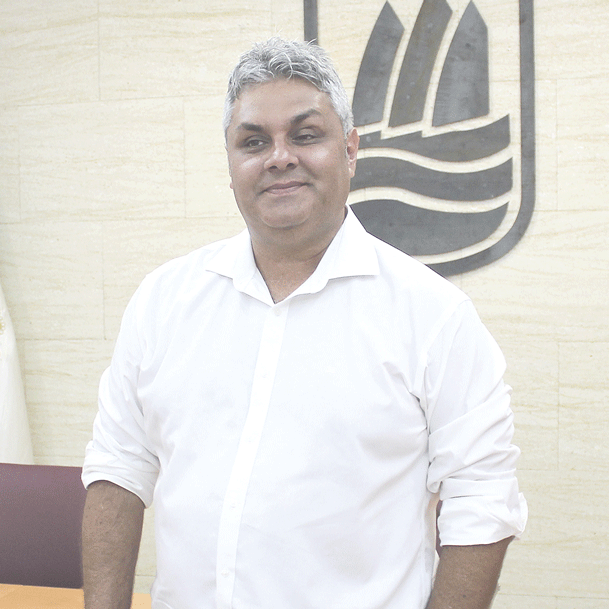Los cabildos nacieron, al menos en su versión embrionaria, para darle sentido político y administrativo a la isla, entendida esta como ente necesitado de conformidad y visibilidad ante los poderes metropolitanos para los que la isla se observaba como una referencia menor en la trascendencia de los asuntos de interés para quienes las habitaban. Eran momentos en los que la centralidad tenía una importancia superlativa respecto a los territorios insulares y las provincias más alejadas desde la capital del Estado y su ámbito de inmediata influencia, así como sus centros políticos preferentes.
El largo periodo que supuso la Dictadura puso a los cabildos insulares ante una tesitura, teniendo en cuenta su corta vida, en la que se cuestionaba su función inicial, pues durante cuarenta años apenas eran centros de gestión de la beneficencia, la salud pública, vías, caminos y montes. Esta disminución de su proyección histórica no fue más que su sometimiento a las circunstancias en las que se vio sumido el país. Sin embargo, tras la ceniza de esos años, también se esclareció el panorama para el influjo de los cabildos sobre quienes habrían de percibirlos como las administraciones más solventes en las décadas posteriores.
Hoy, a pesar de que se les considera, de facto, los gobiernos insulares, lo cierto es que esta faceta político administrativa está sujeta a su relación respecto de la capital provincial y del Parlamento de Canarias, así como, paradójicamente, del número de ayuntamientos que alberga cada isla y de la entidad de los más grandes municipios de nuestra Comunidad Autónoma, radicados en las dos islas capitalinas.
En tal sentido, a pesar del diferenciado volumen presupuestario que gestionan los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, lo cierto es que la preponderancia de estas dos instituciones respecto a sus ayuntamientos es mucho menor que la del resto de cabildos para con los suyos, precisamente porque los cabildos de las cabeceras provinciales se ven diluidos ante el propio Gobierno de Canarias, que tiene sedes en esas islas, así como porque existe un evidente contrapeso presupuestario y político de ayuntamientos como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde o La Laguna. Ese contraste entre cabildo y ayuntamiento rico y populoso no existe en las otras cinco islas, reflejándose este cariz en un fenómeno que advierte grandes diferencias entre sus habitantes respecto de sus cabildos.
Así, según la valoración de los anteriores extremos, la percepción del cabildo como gobierno insular es mucho más patente en Fuerteventura o La Palma que en Tenerife y en Gran Canaria, y mucho más palpable en La Gomera y El Hierro que en Lanzarote. Ello conlleva una serie de variables sociológicas que encuentran su germen en la relación entre cada isleño y su cabildo, pues para un majorero -Fuerteventura tiene seis municipios- su Cabildo es su centro institucional preferente, mientras que para un tinerfeño -Tenerife, al margen de la sede del Parlamento, ostenta treinta y un municipios- es más una institución someramente suprainstitucional que el verdadero gobierno insular.
Ante ello, las propias competencias que cada cabildo ostenta, por mor de su propia naturaleza administrativa, parecen percibirse más claras en los cabildos no capitalinos que en los de Gran Canaria y Tenerife, cuya ascendencia política sobre sus administrados es menor que en la de los otros cinco, con lo que incluso el nivel de exigencia y reclamación ciudadana es más estrecho en los cabildos de islas no capitalinas que en los de las otras dos.
Seguramente Manuel Velázquez Cabrera no pensó en la deriva diferencial que más de cien años después de la creación de los cabildos habría de establecerse entre estas siete instituciones que, con obvios contrastes entre cada una de ellas, se aprecia cuando se atraviesan sus respectivos umbrales.